Echaba de menos las montañas gélidas, los picos nevados, los tejados de pizarra… Para apaciguar su pena, solía patear la ciudad hasta que sin tan apenas darse cuenta, estaba ahí, en un infinito paseo que parecía acabar más allá de donde la vista alcanzaba a adivinar. Enamorado de las olas, del gruñido de las gaviotas, del olor a humedad, de esa sensación de soledad al lado de esa inmensidad, del mar, que tal vez, en la otra orilla, cobijaba a otro pobre y anhelante huésped. Y dejó de convertirse en casualidad para ser una rutina, pues día tras día sus pies caminaban sin ayuda ni razón al borde de las aguas azul marino, algunas veces furiosas y violentas, otras dóciles y susurrantes.
Una tarde como cualquier otra, sin ser más especial, surgió algo de las aguas, haciendo reflejos en la profundidad. Era ella, aún desconocida, que un día sí, y al siguiente también, colmaría sus sueños. Él, sin recordar bien su figura, hacía lo propio con sus palabras, cientos de ellas que tanto se alargaban y que poco decían. Se enamoró simplemente sin saber por qué, ni cómo fue. Sus recuerdos eran borrosos. Cada día al despedirse y caer el sol, anhelaba un presente para el crepúsculo venidero, empezó con la flor de un almendro, siguió con una noche sin luna, y cuanto más pedía, más quería, y él, más se enamoraba hasta que, al caer mayo, cuando desaparecía el frío, ella le pidió que le bajara la luna. Sin pensarlo ni un segundo, agarró una larga escalera, mas no pudo llegar, tampoco pudo atraparla con un lazo, como si fuera un vaquero del lejano oeste. Ya cansado se rindió, pues no pudiéndole llevar la luna, solo pudo compensarle regalándole su propia vida. Y se mató al amanecer.
Al llegar al más alto de los cielos, metros más arriba de donde descansan las nubes de azúcar, entretuvo al tiempo mirando las cumbres alpinas, que hace demasiado tiempo había osado olvidar. Al caer el sol, una tarde más, volvió a recordar la mar. Ya era de noche, lo había conseguido, ahí estaba la luna, flotando sobre las saladas aguas. Quiso mandar un mensaje dentro de una botella para que ella supiera que nunca la olvidaría, porque cada noche al ver la luna, el corazón se lo negaría. Y es que desdichado sea, pues será él, quien nunca sabrá, que la luna es un reflejo, y ella, un sueño, no más.
Escrito por: Marta Rived, alumna de 1º de Periodismo de la Universidad San Jorge














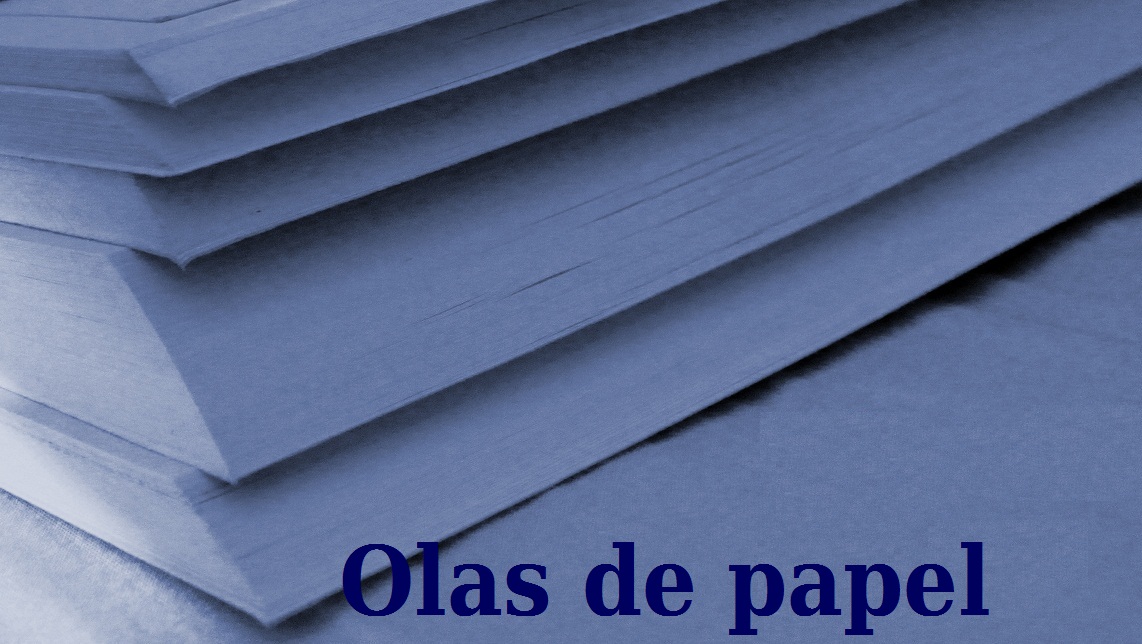




Comentar